Mi tío Pepe o el origen de una afición
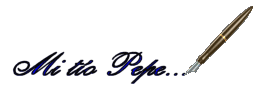
De acuerdo, vais a saber de otra. Un día por ejemplo, me metí en un agujero de la nariz la cuenta de un collar de alguna de mis primas. Estaba por ahí suelta dando vueltas y había que hacer algo con ella. ¡Y no se me ocurrió otra cosa mejor! No sé si la empujé más de lo debido, la aspiré o que narices pude hacer - nunca mejor dicho -, pero el caso es que se me introdujo tanto, que no pude volver a sacarla. ¿Solución? Llevarme deprisa y corriendo a un médico de urgencias para que me la extrajera con unas pinzas. ¡Que rico! ¡Pero que rico era aquel niño!
No sé si siempre me llevaban al mismo sitio, pero si era así, estoy seguro de que los médicos debieron llegar a hacer apuestas entre ellos sobre la nueva ocurrencia que me iba a poner de nuevo en sus manos.
¿Qué si hay más? ¡Por supuesto que hay más! Una de ellas se puede calificar de normal, porque ¿qué niño de la edad que yo tenía vuelvo a recordar que eran unos siete años -, no se ha roto alguna vez una ceja jugando al fútbol? Eso fue lo que me pasó a mí. Me partí una ceja tropezando y dándole un cabezazo a una de las robustas columnas de granito que hacían guardia en el patio de aquella casa de dos alturas. Un patio de luz y plantas en grandes maceteros de piedra. Algunas de ellas, enormes palmeras que regalaban su sombra en el cálido verano. Un patio, en el que también hice mis pinitos como torero con algún otro amigo que venía a casa, y con el que me turnaba en el uso del capote y el estoque - que no eran otra cosa que un pedazo de tela y el palo de una escoba -, y en hacer de toro. Un patio en el que jugaba con un camaleón del que no recuerdo que terminó siendo. Un patio del que si me pongo a recordar cosas, tampoco terminaría nunca.
Si la herida del corte de la navaja de afeitar sangró en abundancia, la de la ceja, ya fue un escándalo. Esas heridas, por pequeñas que sean, siempre sangran mucho. ¿Adivináis el resto? Exacto. ¡Corriendo a la casa de socorro a que me dieran unos puntos! No, desde luego, conmigo no se aburrían en casa.
Tranquilos, creo que ya solo me queda un par de aventuras más que contar, a menos que por el camino de los recuerdos acuda alguna otra. Si lo de la ceja decía que se puede calificar de normal, lo siguiente que voy a contar ya no se puede calificar de igual forma. Durante un tiempo estuve enfermo. Creo recordar que de sarampión. Parte del tratamiento que me pusieron, requería la toma de cierto medicamento amarillo y espeso. Lo recuerdo muy bien. No así el nombre, pero sé cómo era y
cómo sabía. Y precisamente esto fue lo que me llevó a hacer otra de las mías. Tenía un delicioso sabor dulzón a vainilla. Estaba buenísimo. No tardé en echarle el ojo, y en cierta ocasión que se quedó encima de la mesilla de noche, a mi vera, di buena cuenta de él.
Poquito a poco al principio, cucharadita a cucharadita para que no se notara, pero al final sin parar. Bueno, si que paré, pero no recuerdo si llegué a consumir el frasco entero. Si no fue así, debió de faltar muy poco.
Lo siguiente, fue despertarme en una habitación y en una cama que no eran las mías. ¿Dónde estaba? ¡Eso es! Lo habéis adivinado. Estaba en algún lugar de urgencias. Acababan de hacerme un lavado de estómago. Una intoxicación de caballo me había llevado hasta allí. ¡Que bárbaro! recuerdo todo esto ahora, desde la perspectiva que dan los años y compadezco a los que tuvieron que sobrellevar mis gamberradas casi diarias.
Unos años más tarde, leyendo las aventuras de Daniel el travieso, recuerdo que pensaba que aquello no era nada comparado con lo mío. Es más, en cierto modo, hasta me sentía solidario con Daniel.
Por cierto, a riesgo de ser pesado, ¿sabéis lo que hice en unos carnavales? Unos carnavales en que me disfracé de Baco, el dios del vino. ¿No? Os cuento. Iba yo muy bien compuesto con mi túnica - una sabana -, mi corona de hojas de parra, mis sandalias, y... mi correspondiente racimo de uvas. Un racimo de deliciosas uvas que no debía pesar menos de un kilo. Tal vez algo más.
Como es natural, yo había empezado a probarlas ya antes de salir de casa, pero el picoteo siguió después. Al principio las tomaba estratégicamente para que no se notara, pero llegó un momento en que no había forma de disimular nada. Me decían: Para, para, deja de comer uvas que te vas a poner malo.... Pero yo no hacía el menor caso; yo a lo mío, que para eso eran las uvas, para comérselas.
Así que seguí, seguí, seguí... Lo cierto es que por lo menos dio tiempo de hacer unas fotos, que todavía hoy conservo, en las que aún podía verse el racimo de uvas.
Seguí y seguí picoteando uvas hasta terminar con el racimo entero. La cosa no fue muy grave, pero el empacho que pillé me hizo comprender a qué se referían cuando me advertían que me podía poner malo.
Como se puede comprobar, era lo que se decía todo un angelito. Puedo dar gracias a Dios de que mi cuerpo no conserva demasiadas marcas de todas aquellas aventuras. Tal vez llegué a ostentar algún record, pero ese no era el de las marcas en el cuerpo. Ese pertenecía por derecho propio a mi hermano Luis, que en paz descanse.
0 comentarios